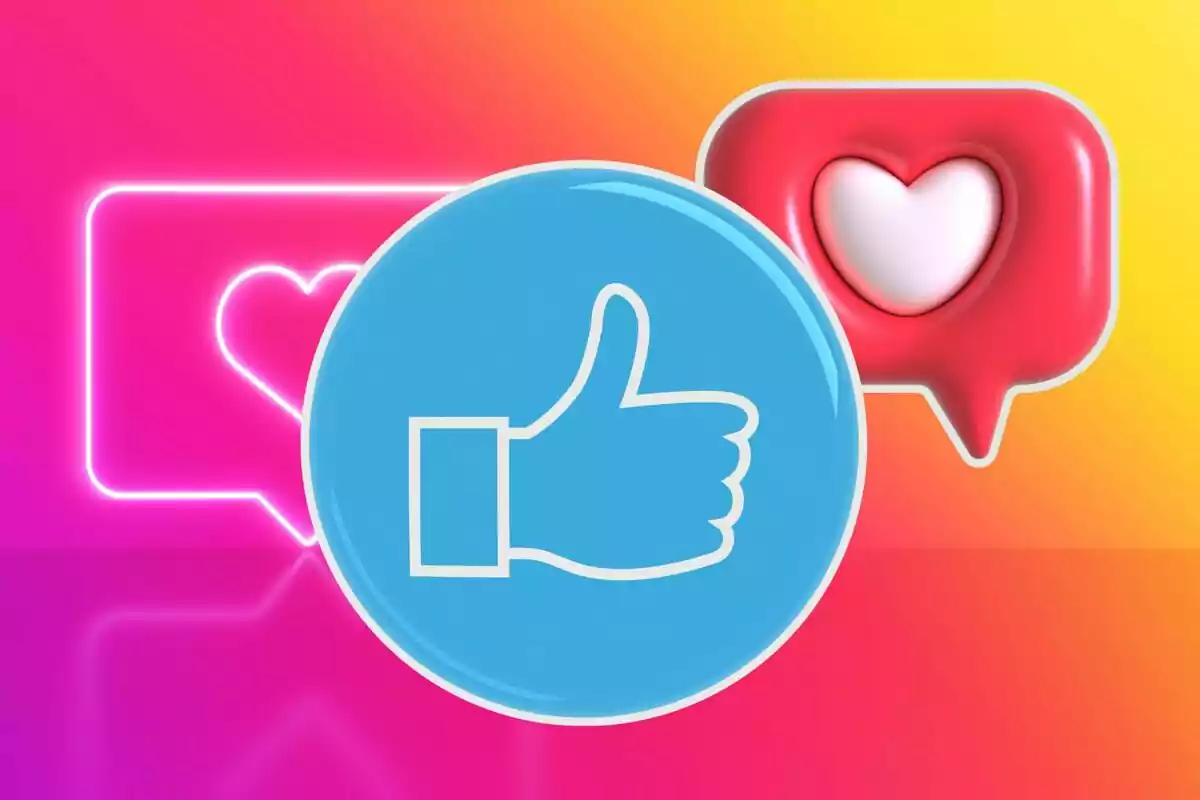Vivimos en una era en que la forma ha eclipsado el fondo. La apariencia lo es todo: cómo te ves, como
te muestres, como te explicas. La imagen ha pasado de ser un complemento a ser el centro. Tanto a nivel individual como colectivo, el valor de aquello que somos ha quedado condicionado por la manera como lo proyectamos. En este contexto, el contenido —la verdad del que somos, el que sentimos, el que pensamos— queda a menudo desplazado, disfrazado o directamente anulado.
En las redes sociales, el éxito no se mesura por la profundidad de una idea, sino por el impacto visual, por la estética cuidada, por la capacidad de vender un relato aspiracional. Vivimos en una exposición constante: de un cuerpo, de una rutina, de una comida, de un viaje, de una felicidad —todo siempre pulido y filtrado—. El mensaje está claro: no importa como estás, importa como pareces estar. Y si no encajas dentro de los cánones establecidos, quedas fuera del relato.
La nueva cultura de la imagen
Esta cultura de la imagen tiene consecuencias profundas. Primero, a nivel personal: nos obliga a vivir bajo presión constante para ajustarnos a unos ideales de perfección que son artificiales, inalcanzables y cambiantes. El cuerpo perfecto, la piel lisa, la vida feliz, la pareja ideal, el proyecto exitoso. Todos ellos elementos de un guion que nadie ha escrito pero que todo el mundo intenta interpretar.

Esta representación permanente nos desconecta del que somos realmente y nos aboca a un vacío profundo, a menudo disfrazado de perfección. La estética de la perfección también coloniza las emociones. Nos cuesta mostrar vulnerabilidad, incertidumbre o desorden porque no son “bonitos”. Pero la vida real es caótica, es irregular, es contradictoria. Y cuando todo aquello que no es estético queda excluido, también queda excluido el que es humano.
El dolor, el miedo, la tristeza, la fragilidad —todo aquello que no es instagrameable— se vive en
soledad. Y esta soledad, en un mundo hiperconectado, acontece todavía más dolorosa. El mundo cultural y artístico tampoco se escapa. A menudo se prioriza la forma por encima del contenido, la puesta en escena por encima de la raíz. Proyectos, obras, discursos que brillan por fuera pero que no dicen nada.
La cultura de la inmediatez
La cultura del impacto inmediato ha arrinconado la lentitud, la reflexión y la profundidad. Nos hemos vuelto consumidores visuales, incapaces de sostener la atención en aquello que no estimula la vista o no genera likes. Pero quizás el más preocupante es que todo esto se disfraza de libertad. Se nos vende la idea que somos nosotros quien escogemos como queremos mostrarnos, pero en realidad, estamos sujetas a una presión estética invisible y constante.
No nos construimos, nos adaptamos. Y esta adaptación viene a menudo guiada por la aprobación externa, por el miedo a ser rechazados, por la necesidad de pertenecer. El resultado es una generación agotada emocionalmente, que se muestra segura, pero se siente vacía. Recuperar el valor del contenido —del que somos, sentimos y pensamos realmente— es un acto de resistencia. Hay que tener el coraje de mostrarse imperfecto. De habla de las heridas. De no tenerlo todo resuelto.
De no gustar a todo el mundo. Solo así podemos recuperar una manera más real, más honesta y más humana de estar en el mundo. Solo así podremos volver a mirarnos y reconocernos, más allá de la imagen.
Porque la belleza no es solo lo que se ve. Es, sobre todo, lo que permanece quan ya no existe nada.